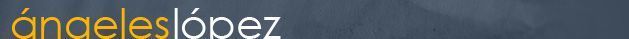EN EL PAÍS DEL PASADO
Prólogo por Antonio Muñoz Molina
El pasado, se ha escrito, es un país extranjero. Y el de los demás, el de nuestros mayores, el pasado que sucedió antes de nuestro nacimiento, es el país más extranjero de todos, el más inaccesible, más lleno de misterios que las islas del Pacífico y que las regiones del centro de África que aún a finales del siglo XIX no estaban bien roturadas en los mapas. En España, con mucha frecuencia, ese es un país marcado por la guerra civil, por su memoria y su olvido, por los años negros que vinieron después del final. Las personas que nos han educado –nuestros padres, nuestros abuelos- nacieron y vivieron en ese país, en ese tiempo, y nosotros sabemos que sus vidas quedaron marcadas por aquello, pero no siempre hemos sabido o querido preguntar, y no siempre ellos contaron voluntariamente. La experiencia familiar de cada uno se ensancha en los aconteceres de la historia contemporánea española, y el silencio o las palabras veladas que escuchamos en nuestra infancia se corresponden con el gran silencio público que duró tanto como la dictadura de Franco, y que después tampoco llegó a romperse del todo, al menos durante algunos años.
En muchos casos, ya no se rompió nunca, porque un rasgo decisivo del franquismo, aparte de su áspera crueldad, su cerril y mediocre oscurantismo cuartelario y católico, fue su duración. A mis amigos extranjeros, para explicarles lo que fue la dictadura, les pongo siempre la comparación de los años que duró el fascismo en Italia –veinte-y el nazismo en Alemania: doce. El franquismo, desde el final de la guerra hasta la muerte del dictador, duró treinta y seis años, y casi cuarenta si se piensa en las zonas en que triunfó el golpe militar desde el principio. Demasiados años, demasiadas vidas que se perdieron, demasiada lejanía irrecuperable, como descubrieron muy bien tantos exiliados al volver y encontrarse un país que ya no se parecía nada al que habían dejado. Los forenses, los criminólogos, dicen siempre que la condición fundamental para resolver un asesinato es que no pase demasiado tiempo: los testigos olvidan muy rápido, las pruebas desaparecen, las huellas se borran. Una parte grande del dolor que trajo la guerra y de la crueldad de la represión que vino después de su final han desaparecido sin dejar trazas, y no ya porque los verdugos y sus cómplices se ocuparan de no dejar pistas, sino porque el tiempo ha actuado a su favor. Primero fue la censura, pero luego, cuando al fin se pudo hablar, muchos testigos habían desaparecido. Pero además ocurrió algo todavía más doloroso: se podía hablar, ya no había censura, pero justo entonces pareció que desaparecía el interés por saber lo que había sucedido.
Me acuerdo bien de los años de amnesia distraída y voluntaria, los ochenta. El exilio, los testimonios de las cárceles franquistas, las historias de la guerra, de pronto dejaron de tener interés. No por nada, sino porque queríamos ser modernos a toda costa, y aquellas historias, aquella gente, se habían quedado antiguas. Eran los años del diseño, del pelotazo, de la movida, de la fascinación incondicional e inepta por lo nuevo y lo joven. Aún vivían muchas personas que habían sufrido en las cárceles, aún quedaban hombres y mujeres con la memoria fresca y el ánimo despierto, y también héroes y víctimas a las que se hubiera debido honrar, y que hubieran merecido en su vejez el alivio de una pensión decorosa. Se fueron muriendo, muchos de ellos esperando que alguien llegara a preguntarles, o a que la administración reconociera grados militares, derechos laborales, sufrimientos. En 1986, cuando yo publiqué mi primera novela, más de un crítico y más de un colega me dijeron, no sin condescendencia: la novela está bien, pero ¿por qué sacar de nuevo la guerra civil? En 1995, siendo todavía presidente del Gobierno Felipe González –porque la desmemoria no ha sido sólo patrimonio de la derecha- se celebró el cincuentenario de la liberación del campo de exterminio de Mathausen, en el que habían muerto miles de republicanos españoles. Ni un solo representante oficial del Estado español asistió a la ceremonia. En 1996, cuando vinieron los supervivientes de las Brigadas Internacionales, las autoridades –ahora de derechas- no tuvieron hacia ellos la más mínima consideración.
No son infrecuentes tales rachas de silencio: a los judíos supervivientes del exterminio nazi durante muchos años nadie quiso escucharlos, y ellos mismos, la inmensa mayoría, prefirieron callar. Pero el tiempo pasa, y el silencio y el olvido crecen, y de pronto queremos de verdad recordar y ya tenemos que recurrir a instrumentos que no son exactamente los de la memoria, entre otras cosas porque la memoria es un campo de ruinas en el que pueden exhumarse muy pocas evidencias claras.
Se llega entonces a la necesidad de la ficción, para intuir lo que nunca sabremos, para fingir que ocupamos los espacios en blanco que dejó la memoria perdida. Buscamos documentos, hacemos preguntas, pero no nos basta la sobriedad de los historiadores. El historiador investiga el país del pasado, pero no siente el deseo de viajar a él, o por lo menos no hace de ese deseo, convertido en imaginación, una parte de su tarea. El novelista sí quiere viajar: no aspira sólo a saber lo que ocurrió, sino también a traerlo al presente, rescatado y vivido, hacerlo parte del ahora mismo. En esa tarea ha coincidido gente muy diversa en los últimos años: W.G. Sebald, hechizado por ese país terrible del pasado que fue la Alemania hitleriana, que él no conoció, pero en cuyas ruinas físicas y morales se formó su vida; Patrick Modiano en Francia, con su obsesión por reconstruir, a partir de detalles mínimos, de archivos y mapas, las biografías de gente humilde y real que fue tragada por la negrura de la Francia ocupada, de la Francia rendida y colaboracionista. En España, entre otros, Javier Cercas, Javier Marías, Jesús Ferrero, Dulce Chacón, yo mismo: preguntamos e imaginamos; leemos en archivos, y buscamos voces y caras de testigos; indagamos en los armarios de nuestros padres, en los últimos cajones de las cómodas.
En esa tendencia se incluye esta “Martina” de Ángeles López: entre la ficción y la memoria, entre la búsqueda detectivesca y la intuición emocional, se reconstruyen unas cuantas vidas olvidadas, una época heroica y terrible de la historia de España, incluso una cierta topografía periférica y popular de Madrid, un Madrid tan desaparecido, tan atractivo para nuestra imaginación sentimental, como las existencias borradas que discurrieron por él. Patrick Modiano ha aprovechado literariamente como nadie la fragmentariedad de los testimonios escritos, la capacidad de sugestión de un informe oficial escrito en prosa administrativa, de una sucesión de nombres y fechas. Así descubrimos, casi llegamos a ver, a esa Martina joven y trabajadora, animosa y asustada, deambulando por su Madrid de guerra y resistencia, así tenemos la sensación de asistir a su tormento, a su muerte, a la injusticia y al absurdo que troncharon tantas vidas. Nos queda lo más valioso que puede darnos la literatura: la palpitación del tiempo, la melancolía de lo que pudo ser y no fue, la sensación de haber viajado mientras leíamos al país lejano del pasado.
I
–¿A ti también te han echado? –dijo Lolita desde sus enfáticos trece años y su sintética voz de adolescente, a la chica de la combinación rosa que reposaba en el umbral de su comedor. Apoyada sobre su mano derecha.
Una sonrisa por toda respuesta.
–Te preguntaba que si a ti también te ha echado la “señora”... ¡Vaya trabajo os habéis buscado, sirviendo a semejante bruja!
Una nueva media sonrisa –cargada de compasión, se diría- como respuesta a aquella pregunta. Para Lolita era fácil ver el rostro de la joven en aquella penumbra del salón porque, de repente, se había hecho la luz en el litoral de su casa. La chica de la enagua rosa conseguía iluminarlo todo. Apoyada como estaba, tan cómoda como se la veía, reclinando su mano sobre el quicio de la puerta. Era la novena joven que desfilaba por aquel comedor en los últimos dos meses. La “señora” era realmente exigente. Cada muchacha de provincias que entraba a servir en su casa era expulsada al menor desacierto; al mínimo descuido. De inmediato. En plena noche, si era preciso. Manola, la madre de Lolita, compasiva con todas, les daba albergue en el suelo de su modesta casa hasta que encontraran un nuevo-luego, un hogar para servir sin tanta acrimonia por parte de la patrona. Tan nueva rica –no pidas a quien pidió...–, tan insensible con la penuria ajena –ni sirvas a quien sirvió...-. Por eso, a Lolita, no le extrañó encontrarse a aquella joven de media melena zaina, tan rizada como revuelta, en un intento de peinado con raya al lado y prendido el pelo por una horquilla de plata envejecida que dejaba su oreja izquierda a la intemperie. Coqueta aun de noche –pensó la niña a sus trece años–, a pesar de no poder domesticar un encrespado mechón ensortijado que le resguardaba parte del ojo derecho.
La niña era consciente de que no siempre se habla de cosas útiles y, por ello, prosiguió increpando a la joven de la puerta, en tanto que no podía dejar de mirarla. Como cuando llueve y no se puede hacer nada por evitarlo. Así continuó haciéndole preguntas banales por el simple hecho de tener una excusa para seguir observándola. No era exactamente guapa, ni dejaba de serlo. Muy alta sí. Y muy segura de sí misma –como a quien no se le puede deber el olvido–, por lo que Loli sintió el deseo irrefrenable de no decepcionarla. Siguió con la conversación, aunque fuera un monólogo... Con alguien así no se rechaza el intercambio de palabras aunque fuera en una madrugada tan calurosa como aquella.
Pero la chica de la enagua no tenía intención de que su exiguo traje la tomara por imbécil y, en lugar de perder tiempo en frases previsibles o darse algún tipo de importancia, prefirió dejarse de palabras para, así, lucirlas. Su sola presencia era como un depredador que mordiera oscuridad para generar luz. Únicamente para ellas dos. Sólo acomodada para aquel cruce de palabras y miradas. Así fue. Así le pareció a Lolita que fue.
El soliloquio de Lolita despertó a su madre de aquel éxodo progresivo que era el sueño. Manola recorrió la geografía de su casa hasta llegar al salón. Pulsó el interruptor y se hizo la luz –después de la otra luz; por encima de aquélla–, inesperada y generosa, aunque la niña anheló aquella otra luminaria plomiza, sepia e íntima bajo la que estaban transcurriendo los minutos.
–¿Con quién hablas, Lolita? ¿Has vuelto a tener una pesadilla?
–No, mamá. Estoy despierta... y charlando.
–¿Con quién?
–Con esta chica –y señaló el espacio contiguo al hombro derecho de su madre.
–Déjate de fantasías. ¿Qué chica?; yo no veo a nadie... ¿Tú ves a alguien?
La joven de pelo negro y enagua rosa había cambiado de postura. El brazo con el que parecía sostener al mundo, asiendo el marco de la puerta, se había posado ingrávido en el hombro de Manola. Sabía hacer las cosas despacio, pensó la niña.
–La que está apoyando su brazo sobre tu hombro, mamá. ¿Es que no puedes verla?, ¿no la sientes, siquiera?
Manola, que sabía tener esperanzas y certezas, intuyó de inmediato que quien estaba en aquella habitación no habitaba ningún lugar en este mundo.
–Dime, cariño, ¿cómo es la joven que estás viendo?
–Sólo tendrías que girar la cabeza para verla. Pero si prefieres que yo te la describa te diré que es alta, muy morena, con el pelo rizadísimo... y pecas. Muchas pecas. La cara entera es un mar de pecas...
La madre de Lolita acababa de coger el primer desvío que la conducía diez años atrás y no quiso mirar al vacío que le rodeaba, porque con sólo posar la vista en el espacio que podría estar ocupando aquel corazón de rubí, ya sin latido, le estaba faltando al respeto. A ella. La que no veía. Era la deferencia de los vivos para con los muertos.
–Y lleva una preciosa enagua rosa, mamá, ¡no sabes lo bonita que es!
–¿Con una puntilla de encaje color barquillo, como los que llevan las de alta costura que vimos en la tienda de Bravo Murillo?
–¡Eso es! ¿Ves como tú también puedes verla? No estoy boba, mamá.
Manola sabía que tarde o temprano el pasado sobrevendría. Pero el valor aún vivía en ella, a pesar del tiempo transcurrido. Sólo necesitaba unos minutos para recoger todos los pensamientos esparcidos por su cerebro. Ahora al aire libre. Encerrados a cal y canto en su pecho... Aquel instante suponía la temeridad pegada al pecho, aún donde ya no había pecho. La enagua que la chica llevaba, y que su hija leía perfectamente sobre aquel delgado y pecoso cuerpo, no era otra que la combinación de su boda. La misma que tantas veces, Martina, pidiera a su cuñada Manola para hacer cucamonas delante del espejo. La había amado como a una hermana, tanto, como sólo se quiere a aquello que se sabe se perderá pronto. Porque no es de ningún sitio preciso. Ni de este mundo siquiera. La chica del quicio, con su brazo y abrazo invisible, su enagua antigua y prestada, sus pecas diseminadas por todo el cuerpo... volvía del ayer. Del siempre. Para darle el último aviso-mensaje-recuerdo-despedida. Manola lo sabía. Las circunstancias se aprovechan de nuestras debilidades.
–Lolita, cariño, vuelve a dormir que mañana tengo una cosa que darte.
–¿Y la chica, mamá? , ¿dónde dormirá la chica?
Rodeando con sumo cuidado el aire como si de una pieza de fina porcelana se tratara, Manola se giró enarbolando un abrazo invisible. Al borde de la nada. Ausencia sabida y antigua.
–¿Martina?: ya se marchaba, hija. Tú duerme.
|